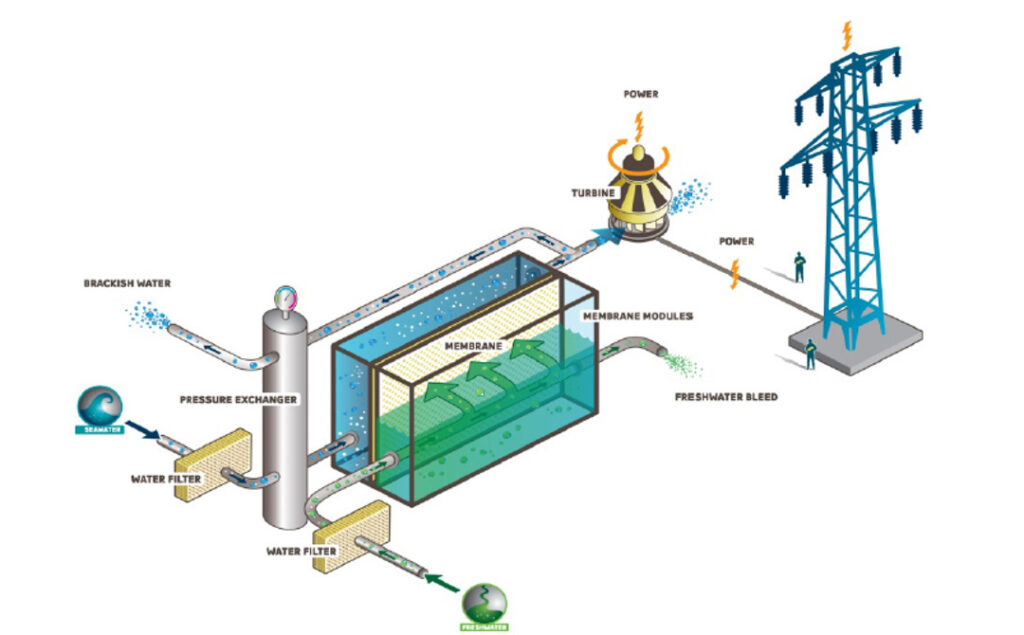Aunque el equipo investigador aspira a implementar esta energía a gran escala, el proyecto piloto que desarrollan es relativamente pequeño. Según Álvarez, un espacio de 10 x 10 metros es suficiente.
“La instalación se verá como un gran contenedor acondicionado como laboratorio, con un tanque de almacenamiento externo para el agua del mar y del río. Además, contará con dos tuberías subterráneas, una conectada al río y otra al mar, que serán prácticamente invisibles y no tendrán impacto visual”, explica.
Además del enorme potencial del país, el equipo investigador destaca que los impactos ambientales de la energía de gradiente salino son mínimos, aunque reconocen que ninguna fuente está libre de ellos.
“Esta tecnología no produce emisiones de gases de efecto invernadero, residuos sólidos ni ruido, y tampoco genera impactos en grandes extensiones del suelo, como ocurre con la energía solar. El único impacto posible es la descarga de agua mezclada con salinidad intermedia, que debe realizarse en zonas con salinidad similar para evitar efectos negativos en los ecosistemas”, afirma Álvarez.
Aunque los diseños finales están completos, uno de los principales desafíos ha sido obtener los permisos necesarios para su implementación.
Aymer Maturana, investigador del proyecto y director del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (Ideha) y profesor de la Universidad del Norte, señala varios obstáculos: el acceso a personas con poder de decisión, la rigidez burocrática institucional y el desconocimiento sobre la tecnología de energía de gradiente salino, lo que ha dificultado explicar sus aspectos técnicos, beneficios y requisitos.
Álvarez agrega: “Nos ha costado más convencer a las personas que tienen que conceder los permisos…no por falta de voluntad, sino por falta de conocimiento”.
Este desconocimiento también se refleja en el marco normativo. La Ley 1715, que regula la entrada de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, omite la energía azul en su artículo 23, donde se enumeran las posibilidades de desarrollo de la energía marina.
Según Osorio, aunque la existencia de la ley representa un avance, esta omisión se debe a que “cuando estas leyes y estas normas fueron desarrolladas, no preguntaron a los técnicos”.
Para Maturana, esta situación podría limitar el desarrollo de proyectos al reducir el acceso a incentivos económicos y legales. “Sin embargo, esto podría solucionarse fácilmente actualizando la ley, ya que no hay justificación técnica, ambiental, económica o social para que no se incluya”, añade.
Los incentivos económicos son esenciales, especialmente considerando que, como explica Marianella Bolívar, ingeniera experta en energía marina, existe una escala entre energías maduras y en desarrollo. Actualmente, las energías marinas se consideran en desarrollo, por lo que son muy costosas.
Para Maturana, sin embargo, “una vez esta tecnología se encuentre desarrollada y comience su explotación comercial, las economías de escala y las mejoras técnicas que se van implementando harán que se reduzcan los costos dramáticamente y que se vuelva competitiva en el mercado”.
De acuerdo con Maturana, el camino hacia esta transformación requiere superar desafíos fundamentales: desarrollar un marco regulatorio que brinde seguridad jurídica a los inversores, crear incentivos financieros que potencien la viabilidad de estos proyectos, fortalecer la infraestructura eléctrica para iniciativas a gran escala y consolidar una red de investigación colaborativa entre academia, sector privado y gobierno.
El éxito de estos esfuerzos podría posicionar a Colombia como referente regional en el aprovechamiento de esta fuente renovable de energía.
A pesar de haber contactado al Ministerio de Minas y Energía para incluir la perspectiva del gobierno nacional sobre este tipo de energía, no se ha obtenido respuesta al cierre de esta edición.
Por otro lado, los investigadores prefirieron no nombrar a las instituciones con las que han gestionado los permisos, ya que aún no han finalizado todos los trámites y desean evitar cualquier situación que pueda afectar el proceso, que se encuentra en su recta final.
Que la energía azul represente para Colombia no solo una oportunidad de innovación tecnológica, sino también un paso decisivo hacia la diversificación de su matriz energética, depende de que esta sea una apuesta nacional y no únicamente de las universidades e investigadores que han adelantado esta planta piloto en la desembocadura del río Magdalena.
Ester artículo se elaboró con apoyo de Climate Tracker América Latina.
RV: EG