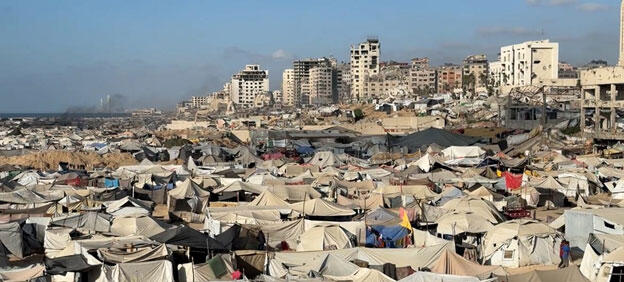La "banda de los cuatro" grandes enemigos de la salud en países como Venezuela está integrada por problemas sociales: la pobreza, los estilos de vida, el ambiente y la violencia, concluyó un congreso en Caracas sobre los vínculos entre ciencias sociales y salud.
La violencia es un problema de salud en toda América Latina, y la tercera causa de muerte en este país de 22 millones de habitantes, después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, señaló a IPS el sociólogo Roberto Briceño-León, presidente del congreso que discurrió la semana pasada.
El experto ecuatoriano Fernando Carrión asentó que América Latina es "el continente más violento, con su tasa promedio de 19 homicidios por 100.000 habitantes".
"Tenemos el país más violento, Colombia, con una tasa de 77, y la ciudad más violenta, Medellín, donde han muerto violentamente en un año hasta 350 de cada 100.000 habitantes", agregó Carrión.
Pero si a los homicidios se añaden otros hechos violentos como accidentes de tránsito y suicidios, la tasa de decesos en la región llega a 44 por 100.000, recordó en el congreso la brasileña María Cecilia Minayo, del Centro Latinoamericano de Estudios de la Violencia.
El promedio mundial es de siete por 100.000, señaló Minayo, quien deslizó otro dato: 35 por ciento de los hechos violentos en América Latina están asociados a la ingesta de alcohol.
"La violencia es el retrato de la sociedad. Está muy vinculada a la desigualdad social, al desempleo juvnil y a la flaqueza de instituciones del Estado como la policía, la escuela y el sistema de salud", observó Minayo.
En Venezuela, por cuyas calles y carreteras ruedan 2,5 millones de vehículos, "sólo por accidentes de tránsito se produce una muerte cada hora y media", dijo Briceño-León.
En América Latina "la violencia es la primera causa de años de vida perdidos" pues, "si en un país con expectativa de vida de 70 años muere una persona de 60 por ataque cardíaco, se pierden 10, pero si su edad es 20 y muere de un balazo, se pierden 50", explicó el sociólogo.
A ello debe agregarse "los heridos, los lesionados producto de la violencia, que llegan a los hospitales y crean gravísimos problemas, pues congestionan las emergencias, ocupan camas de pacientes que esperan una operación y los convierten en verdaderos hospitales de guerra", agregó.
A mediados de 1996, varios de los más grandes hospitales de Caracas cerraron temporalmente sus puertas, uno tras otro, al sumarse el congestionamiento de las emergencias a problemas administrativos y de dotación que arrastraban.
"Eso demuestra políticas y prácticas seguidas durante años en los que hemos desarrollado sistemas de servicios médicos y hospitalarios, pero no de salud", eminentemente preventiva, destacó Briceño-León.
En países como Venezuela se ha "invertido grandes cantidades de dinero en las últimas cuatro décadas comprando equipos, instalando hospitales, en vez de ir a la prevención".
Por ello el congreso reunido bajo la batuta de Briceño-León, de la Universidad Central de Venezuela, destacó a la violencia como novedoso problema de salud, en una lista de cuatro males que encabeza la pobreza, en la que vive 40 por ciento de la población de América Latina.
Siguen los estilos de vida de la población, en América Latina cada vez más urbana "y confrontada a problamas de marginalidad, hacinamiento, sedentarización y hábitos de mala alimentación", dijo el experto.
La mala alimentación, comentó, hace poblaciones quizá más obesas mientras más pobres, "producto de una división entre quienes comen poco y mal y quienes comen mucho y mal".
En tercer lugar "están los problemas de ambiente, de aire irrespirable, de falta de agua potable, de inapropiada disposición de los desechos, y que en combinación con pobreza y estilos de vida son grandes productores de enfermedad".
La violencia es "el cuarto bandido de la película", según Briceño-León, quien destaca en el haber latinoamericano "un cambio de óptica que comienza a observarse en programas nacionales y hemisféricos de la salud, como tema social".
Un factor positivo que se abre paso "es la incorporación de la perspectiva de género en los estudios y programas de salud", apuntó Carol Vlasoff, de la Organización Mundial de la Salud.
Un estudio con perspectiva de género sobre transmisión de leishmaniasis en Colombia detectó que esa enfermedad, que se creía mayoritariamente padecida por hombres en áreas rurales, en realidad afectaba casi por igual a mujeres y varones, evocó Vlasoff.
Sobre esa base, expuso que la perspectiva de género permite una mejor detección en grupos no registrados, más conocimiento de factores de riesgo por edad y sexo, un tratamiento más apropiado y mejor intervención ante la totalidad de la población. (FIN/IPS/hm/dg/he-pr/96