Creer que el triunfo de Joe Biden es el final del drama que se ha desarrollado desde enero de 2016 es un ejemplo de espejismo de consecuencias fatales. Pretender que esos más de 70 millones de votantes, que han seguido a Donald Trump hasta el final, desaparecerán del mapa el 20 de enero con la toma de posesión de Biden y Kamala Harris revela una ceguera de cuánto Estados Unidos ha variado en las más recientes generaciones.
Pero lo que resulta todavía más preocupante no es la supervivencia de la ideología de los que encumbraron a Trump. El enigma es como esos largos 71 millones de votantes, 48 por ciento de los sufragios, ocuparon un territorio vital.
Numerosos observadores de la evolución del alma política estadounidense levantaron durante los últimos meses voces de alarma. Se preguntaban acerca de la peligrosa conversión del sistema político norteamericano en una imitación insólita del tejido existente en otros países que habían caído en las redes del autoritarismo.
Mucho peor, habían sido engullidos por las ideologías extremas que aparecieron en Europa en la década de 1930. Estas impelieron a países de larga tradición cultural a convertirse en dictaduras totalitarias. Estas voces avanzaron la comparación de lo que estaba sucediendo mediante la aplicación de los caprichos de Trump, convertidos en políticas que se asemejaban a los prácticos programas del régimen de Hitler desde 1933.
En la sociedad de Estados Unidos del principio del nuevo siglo se comenzó a detectar la existencia de unos amplios sectores que se sentían arrinconados, decepcionados y aislados. No eran los tradicionales enclaves de minorías raciales o restos de los inmigrantes europeos que no habían encajado totalmente en el tejido social y económico.
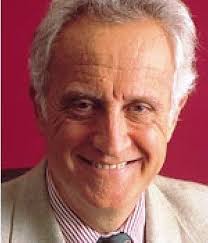
Eran, por así decirlo, “americanos de pura cepa”. Veían que el sueño estadounidense se comenzaba a trocar en una hiriente pesadilla, de la que no conseguían despertar a pesar de haber cumplido fielmente con la cartilla de urbanidad que el sistema les había entregado a sus padres o abuelos.
Los sueldos no estaban al nivel del creciente coste de vida. Las hipotecas se comían gran parte de los ingresos. Si eran habitantes de las zonas rurales se sentían apresados por unas fronteras invisibles. Si crecían con una educación básica, el acceso a la universidad estaba limitado por sus ingresos o por el coste estratosférico de las instituciones privadas. Había que buscar una explicación a esa aparente estafa.
Esa no era el Estados Unidos, en fin, que se les había prometido. Se imponía con urgencia hallar los culpables para ese fraude. Además, era necesario detectar la existencia de unos nuevos líderes que no podían ser ese establishment odioso y corrupto de Washington.
De repente, huérfanos de otra dirección, ese espacio fue ocupado por un “outsider”, Donald Trump. Llegaba impoluto, sin la mácula de la política tradicional. Garantizaba la descontaminación de la ciénaga de Washington.
En una nación razonablemente educada, resultaría verdaderamente una proeza haber seguido las melodías de un flautista que les había revelado las causas de su infortunio. Como Hitler embelesó a un pueblo culto como el alemán de la entreguerra convulsa, Trump fascinó con sus simplistas soluciones.
En Alemania, el deterioro urbano se atribuyó a la pretendida captura de ciertos negocios por los judíos. La solución comenzó con la rotura de los escaparates de las tiendas, la prohibición de ejercer ciertas profesiones y por fin el encarcelamiento. El pueblo, culto y disciplinado, se engulló la mentira sin rechistar.
El régimen vendió certeramente la supuesta necesidad de ampliar el territorio por la llamada del Lebensraum. La simple solución era el Anschluss de Austria, y luego el mordisco a los territorios étnicamente alemanes en Checoslovaquia.
El pueblo aplaudía, pero no parecía satisfecho: se debía invadir Polonia y luego enfrentar la protesta anglofrancesa con el Blitzkrieg contundente. Los alemanes vitoreaban, mientras se desfilaba triunfalmente alrededor del Arco del Triunfo.
Al subir Trump al trono, muchos estadounidenses que habían sido atraídos por las zonas urbanas, comprobaban que las nítidas vecindades de los suburbios terminaban contaminadas por la invasión de las minorías raciales, antes apenas detectadas.
Se sentían incómodos compartiendo el espacio con negros y, lo que les resultaba más hiriente, con los hispanos, que además hablaban una lengua incomprensible. Y, en su mayoría eran acusados de ser narcotraficantes.
El remedio desde la Casa Blanca fue cerrar la frontera a los invasores con una valla a construir y prometer que la pagarían los propios mexicanos. Se siguió por dividir las familias de los que ya habían ingresado, ponerles trabas para asistir a la universidad, y retrasar su ciudadanía hasta el máximo.
Los “americanos de toda la vida” quedaron embelesados. Y el Partido Republicano se satisfacía con la renovación de sus cargos en el Senado. Medidas arbitrarias bordeaban la inconstitucionalidad. Pero la meta de “hacer Estados Unidos grande de nuevo” se convertía en la consigna central.
En la Alemania del ascenso de Hitler todo se supeditaba al mismo fin de restablecer o inventar las glorias del pasado, a los acordes de una ópera de Wagner. La ausencia de cuestionamiento de la soberanía del Führer garantizaba el cumplimiento del guion.
Creerse ser la mejor nación de Europa justificaba la locura de la invasión de la Unión Soviética, sin reparar que semejante operación causó la caída de Napoleón. El Partido Nacional Socialista garantizaba el orden y las SS heredaban el papel de las camisas pardas para domesticar a la Wehrmacht que se engulló a los militares profesionales, que no habían digerido bien la derrota de 1918.
El desastre que comenzó en Estalingrado y que culminó con las tropas rusas alzando la bandera en la cúspide del Reichstag, estuvo remachado por los bombardeos aliados que dejaron Dresde y Hamburgo en ruinas, pobladas por millones de soldados errantes, mientras todavía se olfateaban los hornos de los campos de exterminio y un millón de mujeres alemanas de todas las edades eran violadas.
La sentencia fue tan contundente que solamente así los alemanes aprendieron la lección y se convirtieron en modelo de cooperación en Europa y en el mundo.
Pero se ignora cómo podría haber terminado la aplicación de la misma estrategia si el plan de desgobierno de Trump hubiera seguido la misma senda.
Ahora solamente han quedado en silencio los más de 70 millones que lo han votado para “hacer Estados Unidos grande de nuevo”. Pero también quedan incólumes las SS del Senado republicano y los recientes infiltrados en el Tribunal Supremo de Justicia.
Es una tarea gigantesca de desnazificación para Biden, sin juicios al estilo de Nuremberg.
Joaquín Roy es Catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu.
RV: EG








