Para Europa, la región más cercana por cultura y tradición política a Estados Unidos, el estado de ánimo del día después de la elección presidencial puede ser muy diferente del que se asume a priori según sea el veredicto.
Se cree que, según los sondeos y las opiniones esporádicas vertidas en artículos de análisis y en declaraciones directas de dirigentes, el apoyo hacia el triunfo demócrata es mayoritario. Ese sentimiento es compartido también por una mayoría de las opiniones del mundo extra-europeo, llamado “liberal-democrático”.
Aunque no puede decirse que el sentimiento sea universal, también se cree que el apoyo de los regímenes autoritarios a la reelección del presidente Donald Trump es escaso, con las contadas excepciones de algunos dirigentes que desde algunas potencias se han atrevido a verter juicios escandalosos.
No está claro, por ello, que, con la excepción de Rusia y Brasil, el autoritarismo del resto del planeta sea un respaldo al ocupante actual de la Casa Blanca.
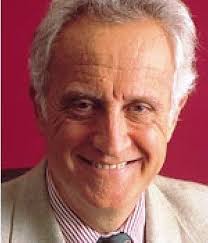
Por lo tanto, de cumplirse aquel anhelo, que frecuentemente se alude hacia la justicia, de que los ciudadanos del resto de mundo se merecerían participar en la elección del presidente de Estados Unidos, puede decirse, sobre todo con respeto a Europa, que un triunfo de Joe Biden y Kamala Harris sería recibido con fuegos de artificio.
Tampoco está claro si esos “votantes” extraños tienen conciencia de cómo sería el nuevo gobierno norteamericano y si respondería a sus intereses.
Tampoco es fácil saber antes del plebiscito qué clase de gobierno de Estados Unidos conviene a los anhelos de Europa.
La razón de esta indecisión se debe predominantemente a la persistencia del estereotipo que sobre Europa se proyecta esa realidad compleja al otro lado del Atlántico. Si ese diagnóstico es generalizado en el tiempo, más lo es hoy teniendo en cuenta los cambios sísmicos que ha sufrido la propia sociedad norteamericana.
Estos han estado soterrados mucho tiempo y de golpe han surgido dramáticamente a la superficie para sorpresa de muchos ciudadanos, con la excepción del grupo de votantes que aupó a Trump a la presidencia en 2016 y que tozudamente persiste en mantenerlo en el pedestal.
Estados Unidos ya no es la nación imaginada (todas las naciones son “imaginadas”, como propuso Benedict Anderson). Ya no funciona igual la mística de Normandía y la libertad de expresión que triunfó cuando The New York Times y la prensa liberal que derribó a Richard Nixon (1969-1974), domesticó a George W. Bush (2001-2009).
Pero al mismo tiempo se sintió impotente para frenar la locura de Irak, igual que años antes se enmudeció ante la tragedia de Vietnam. Ya nadie cree en el “fin de la historia”, efectiva imagen del entonces ya respetado “scholar”, Francis Fukuyama, cuando etiquetó el final de la Guerra Fría como el sepelio de las ideologías que habían competido el mercado con la democracia liberal.
Muchos eruditos se carcajearon en silencio, pues los dejaban sin trabajo intelectual.
Pero la historia enterrada no solamente sobrevivió gracias a la supervivencia de los abusos, la pobreza y la desigualdad. Trump vendió muy bien la existencia de los males de Estados Unidos, atribuidos a los inmigrantes, el llamado “socialismo” y el liberalismo maligno. Había que “hacer América de nuevo grande”.
Ahora ha remachado su especial encuentro con un “hat trick” (marcar tres goles en un partido de fútbol) mediante el nombramiento de tres magistrados conservadores en el Tribunal Supremo. Antes ya había logrado la proeza de haber colocado sistemática y silenciosamente decenas de magistrados vitalicios en los niveles judiciales inmediatamente inferiores.[related_articles]
La neutralidad del tercer poder se ha puesto en duda por una larga generación, por lo menos hasta la muerte de todos los jueces republicanos que, teniendo en cuenta la edad de la última magistrada, va para largo.
Si la victoria de Biden se produce, el sector mayoritariamente demócrata que lo habrá apoyado habrá conseguido una hazaña ante el miedo, el desasosiego, y ese surgimiento de los demonios que se suponía habían desaparecido.
Pero también esa victoria se puede atribuir no solamente a su conducta autoritaria durante esos cuatro años en el poder, sino también en gran manera a sus errores en administrar una política efectiva de enfrentamiento ante la pandemia.
Irónicamente, por lo tanto, Trump habrá sido derrotado no por una oposición política demócrata sino también por una acción “divina”.
La pandemia de covid-19 habrá actuado como esos virus malignos medievales enviados por el diablo, que diezman a la población, y ha castigado al tirano. No va a ser una conclusión cómoda. Esa “ayuda” de la pandemia va a cobrarse un precio en la nueva era Biden-Harris. El superviviente matrimonio compuesto por el virus y Trump tramará su venganza.
Mientras tanto, el nuevo gobierno se deberá enfrentar a unos nuevos jinetes del apocalipsis: una economía destrozada, una deuda sideral, la venganza de la ultra derecha, el resentimiento policial, la persistente frustración de los negros y las minorías, y un retorno a la resistencia a una decidida apertura económica, que fue una marca de la política demócrata.
La América de Biden, presionada por la urgente reconstrucción, puede optar por una conducta de ambivalencia en cuanto a la implicación exterior. “América primero” seguirá latente con Biden.
Por lo menos, los demócratas se podrán sentir satisfechos con el restablecimiento del internacionalismo, la recuperación del buen nombre (la esencia de Estados Unidos todavía tiene un valor en el Wall Street político), la integración regional moderada, los acuerdos para el control de armas, los acuerdos en pro de la lucha contra el cambio climático, y la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad internacional.
La comunidad internacional todavía podrá confiar en Estados Unidos.
En contraste, en el caso de una reelección de Trump, se puede recrudecer, no solamente en territorio nacional, sino en el derrame que se produce, el racismo, la violencia, la corrupción, la pobreza y la desigualdad.
El “fin de la historia” puede significar el principio de otra historia, con la desaparición de Estados Unidos del mapa construido desde 1945, que paradójicamente habrá sido sustituido por un planeta insólito.
Sería como ese escenario terrorífico de las películas del mejor Hollywood con las calles plagadas de automóviles destrozados, los habitantes supervivientes compitiendo por el resto de alimentos disponibles, y los simios contemplando la escena desde la cima de los rascacielos resquebrajados.
Joaquín Roy es catedrático Jean Monnet y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. jroy@miami.edu
RV: EG








