La transferencia del canal interoceánico de Estados Unidos a Panamá concretará este martes un viejo sueño de independencia y soberanía, que por más de 100 años empujó a este país a la lucha por la integridad de su territorio.
El ex canciller panameño Juan Tack, quien negoció los Tratados del Canal Torrijos-Carter de 1977, recordó que desde el siglo pasado Washington practicó una política intervencionista para usufructuar la posición estratégica de este país centroamericano.
En 1846, durante el período de unión a Colombia, Panamá fue obligada a ceder a Estados Unidos franquicias e inmunidades para el tránsito de sus ciudadanos, buques y mercancías, mediante un Tratado General de Paz, Amistad, Negociación y Comercio que levantó en su tiempo airadas protestas.
El sociólogo e historiador Raúl Leis, presidente de la junta directiva del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA), declaró a IPS que la lucha por la recuperación del territorio usurpado por fuerzas extranjeras "siempre encontró expresiones de rechazo en el istmo".
Recordó que en abril de 1856 se produjo uno de los más signficativos episodios de resistencia nacional, cuando un estadounidense ebrio se negó a pagar diez centavos de dólar por un trozo de sandía que previamente había consumido.
El conflicto, que pasó a la historia como "el incidente de la tajada de sandía", se agravó cuando el forastero amenazó con un revólver al vendedor José Luna.
Los cronistas de la época relataron que el peruano Miguel Abraham, quien presenciaba la escena, arrebató el arma al pistolero, quien buscó refuerzos entre los aventureros en tránsito durante la llamada "fiebre del oro" de California.
Cansados de abusos, los pobladores se unieron a Luna e iniciaron una batalla campal para dar un escarmiento a los extranjeros.
Un total de 16 estadounidenses murieron y 15 resultaron heridos en la refriega, mientras que un panameño perdió la vida y 13 fueron lesionados.
A raíz de esos incidentes, Estados Unidos envió a Panamá los veleros de guerra Independence y St. Mary's.
"Durante las 20 intervenciones de Estados Unidos en Panamá, de 1856 a 1989, siempre una parte de la población descontenta o movida por el interés nacional se enfrentó a ellos", recalcó Leis en ocasión de los actos de transferencia del canal.
Ese planteamiento fue compartido por Ricardo Hurtado, uno de los primeros estudiantes heridos por tropas norteamericanas el 9 de enero de 1964, cuando intentó cruzar con una bandera panameña la alambrada que separaba a la capital de la antigua Zonal de Canal, bajo jurisdicción norteamericana.
La Zona del Canal era un enclave segregado de 1.432 kilómetros cuadrados en torno a la vía marítima, cuyos habitantes, conocidos como "zonians", desafiaban a las autoridades panameñas y sólo rendían honor a la bandera de Estados Unidos.
Durante los sucesos de 1964, los "zonians" rasgaron la bandera panameña que portaban estudiantes del Instituto Nacional, quienes fueron empujados, golpeados y perseguidos por policías estadounidenses.
Hurtado manifestó a IPS que esa gesta, en la que murieron 21 panameños y cientos resultaron heridos, fue el detonante de una gran causa nacional para el rescate de la soberanía sobre el canal y la derogación del Tratado Hay-Bunau Varilla, de 1903.
Ese Tratado cedía a Estados Unidos derechos a perpetuidad en la franja canalera, donde operaban 14 bases y centros de entrenamientos de oficiales latinoamericanos.
Luego de la firma del Tratado de 1903, el entonces presidente norteamericano Teodoro Roosevelt se jactó en el teatro griego de Berkeley de haberse tomado a Panamá para construir un canal y apoderarse de sus áreas adyacentes.
A partir de ese momento, las intervenciones militares se hicieron frecuentes, como ocurrió en el conflicto limítrofe entre Panamá y Costa Rica, en 1920, cuando Estados Unidos envió el acorazado Pennsylvania para intimidar a los panameños que ganaban la guerra en la región fronteriza de Coto.
En 1925, a raíz de una huelga, unos 600 soldados estadounidenses en arreos de combate ocuparon la capital y masacraron con bayonetas caladas a manifestantes que opusieron resistencia en las casas de vecindad.
Sin embargo, en diciembre de 1947 el pueblo panameño se apuntó un triunfo con el rechazo del convenio Filós-Hines, que pretednía extender las bases a todo el país.
El sociólogo, documentalista y cineasta Gerardo Maloney comentó a IPS que "la recuperación de la vía acuática representa el fin del conflicto nación-imperio", pero advirtió que ese capítulo de la historia "jamás debe ser olvidado".
Destacó que el concepto de soberanía en canal abarca también las luchas de miles de obreros afrocaribeños contratados para construir la vía marítima, cuyos descendientes son pobres y no han derivado beneficios justos por la monumental obra que unió a dos océanos y dio a la sociedad panameña un perfil propio. De 1904 a 1914, unos 75.000 trabajadores de 60 nacionalidades participaron en la construcción del canal interoceánico.
"Esta ha sido una historia de luchas y sacrificios, con raíces profundas en el pasado, y demuestra que los panameños anhelaron la integridad territorial frente a los apetitos de los imperios y grandes potencias", subrayó Maloney.
De hecho, el rey Carlos V de España soñó con un canal por Panamá y los escoceses trataron de alcanzar esa hazaña en 1699, a través de la colonización de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, cuando la supremacía marítima mundial estaba en disputa.
En 1880 Francia negoció con Colombia la construcción de una vía acuática a través de Panamá, pero la iniciativa no se concretó.
Estados Unidos retomó la idea en 1904 y consiguió terminar la obra en 1914, a un costo de 400 millones de dólares, a precios de la época. (FIN/IPS/dc99)


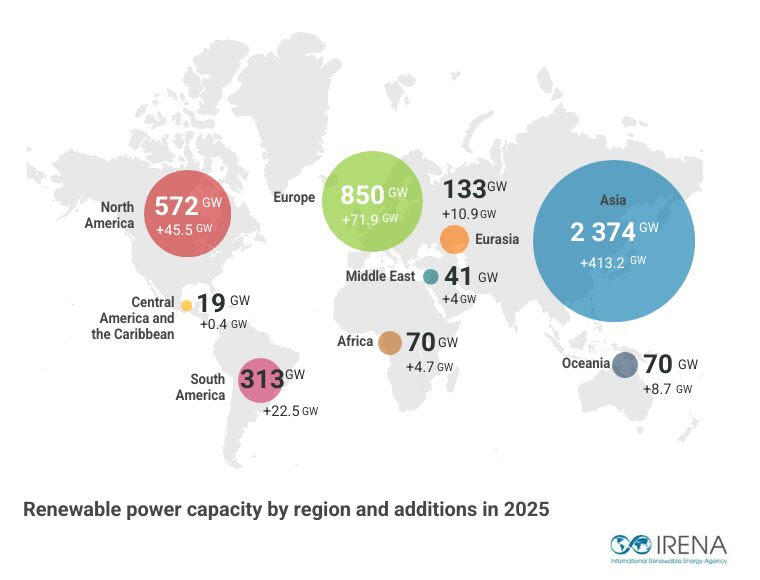


![Validate my RSS feed [Valid RSS]](https://validator.w3.org/feed/images/valid-rss-rogers.png)