Las leyes escritas y no escritas del bloqueo estadounidense a Cuba obligan a la isla a gastar 30 por ciento por encima del costo real de los productos médico- farmacéuticos cada año, según fuentes oficiales.
Expertos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) estiman que de unos 100 millones de dólares destinados a la compra de medicinas se pierden alrededor de 30 en sobreprecios, fletes y en las desfavorables condiciones de los préstamos financieros.
"La afectación es tan amplia que va desde la alta tecnología y los medicamentos hasta el detergente, la sábana o el bombillo necesarios en la sala de un hospital", afirmó el viceministro de Salud Ramón Díaz Vallina.
Aunque el bloqueo siempre estuvo ahí, su alto costo económico sobre el sistema de salud no se sintió con toda su fuerza hasta la desintegración de la Unión Soviética y la desaparición del socialismo en Europa.
Durante años el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECOM), bloque de integración económica del extinto campo socialista, facilitó a la isla la adquisición de los productos médicos y materias primas para la industria farmacéutica local a precios preferenciales.
Acostumbrados a un sistema de salud gratuito y eficiente, en los últimos años los cubanos vivieron la desaparición de los medicamentos de las farmacias y el deterioro higiénico-sanitario de no pocos servicios de atención de salud.
La situación se tornó crítica cuando, en 1994, las autoridades tuvieron que recurrir a distribuir las medicinas más elementales por el sistema de racionamiento que desde hace varias décadas existe para los alimentos.
"?Quién iba a decir que hasta las aspirinas iban a estar controladas, si te entra un dolor de cabeza en la calle tienes que estar preparado porque cada persona puede comprar sólo en la farmaciade su barrio?", dijo la jubilada Lidia Gómez.
Sin embargo, la salud pública continúa figurando entre las esferas priorizadas por el gobierno, que trata de esquivar los golpes del bloqueo y de la crisis de la economía cubana en los últimos cinco años.
Con una población de 11 millones de habitantes, el país caribeño registró, en 1995, una esperanza de vida al nacer de más de 75 años y una mortalidad infantil de 9,4 por cada mil nacidos vivos.
La escasez alimentaria de inicios de esta década se reflejó en que 10 por ciento de las mujeres embarazadas enfrentaban la gestación con bajo peso. A su vez el bajo peso al nacer creció de 7,6 a nueve por ciento de los nacimientos entre 1989 y 1993.
Carlos Dotres, ministro de Salud Pública, declaró a la televisión nacional que entre las prioridades actuales de esa cartera se encuentran perfeccionar el sistema de atención primaria y revertir las consecuencias de la crisis.
Integrado en el programa de la Organización Mundial de la Salud de comunidades saludables, el sistema cubano parte de la interrelación de cuatro elementos: prevención, promoción, atención y rehabilitación.
Sobre los efectos que sumaría la entrada en vigor de una ley estadounidense que pretende endurecer el bloqueo a la isla, Dotres aseguró que las autoridades nacionales buscarían las vías para mantener los principales índices de salud de la población de la isla.
La ley Helms-Burton, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en marzo, pretente aplicar sanciones contra personas, empresas, países u organizaciones internacionales que comercien con Cuba o, simplemente, aporten ayuda para el desarrollo de la isla.
"La información médica más actual es uno de los macabros objetivos del bloqueo", afirmó el semanario Juventud Rebelde este domingo.
Cuba no sólo tiene que acudir a los lejanos mercados de Europa o Asia en busca de medicamentos sino hacer verdadera magia para evadir las constantes presiones contra quienes comercian con la isla y obtener información especializada.
Raúl Menchaca, comentarista del órgano de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), asegura que los abastecedores se "aprovechan del fatalismo político del bloqueo" y encarecen los productos entre ocho y 62 por ciento.
Las estadísticas oficiales apuntan que sólo en la esfera de la salud, La Habana gasta seis millones de dólares al año por concepto de fletes aéreos y marítimos. Si la carga hubiese sido adquirida en plazas cercanas y en circunstancias normales, el gasto no llegaría a los dos millones.
Según el estudioso Nicanor León Cotayo en el primer quinquenio de esta década los "desembolsos extras" para obtener los medicamentos necesarios llegaron a superar los 45 millones en un solo año.
El bloqueo estadounidense, introducido paulatinamente desde inicios de los años 60, prohibe a Cuba adquirir en ese país medicinas, reactivos químicos para los análisis clínicos y los productos necesarios para el desarrollo de la industria médico- farmacéutica.
Fuentes especializadas aseguran que hasta la llegada al poder del presidente Fidel Castro, en 1959, en Cuba estaban registrados más de 40.000 productos farmacéuticos y de uso médico, procedentes en más de 80 por ciento de firmas extranjeras, básicamente estadounidenses.
Informes del Ministerio de Salud arrojan que en estos momentos la industria farmacéutica cubana produce 87 por ciento de los medicamentos que necesita la isla, para un ahorro de 80 millones de dólares en los últimos 5 años.
Expertos locales aseguran que con todos sus efectos negativos, el bloqueo obligó al gobierno cubano a plantearse con urgencia la necesidad del desarrollo de una industria nacional que satisfaga las necesidades de la salud pública masiva y gratuita.
Sin embargo, no pocos cubanos opinan que hay cosas que no tienen que ver con el bloqueo y la escasez de medicamentos y que se han perdido en los ultimos años como son la calidad de la atención médica y el trato hacia los enfermos. (FIN/IPS/da/dg-ip//96)



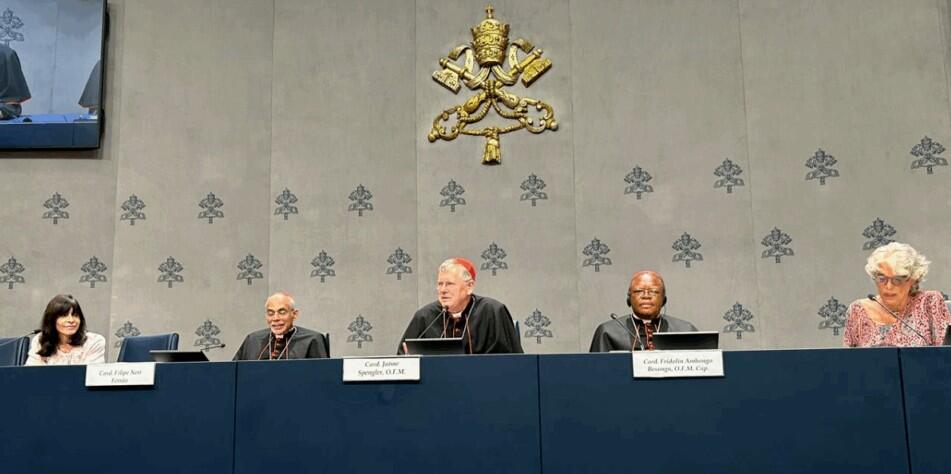
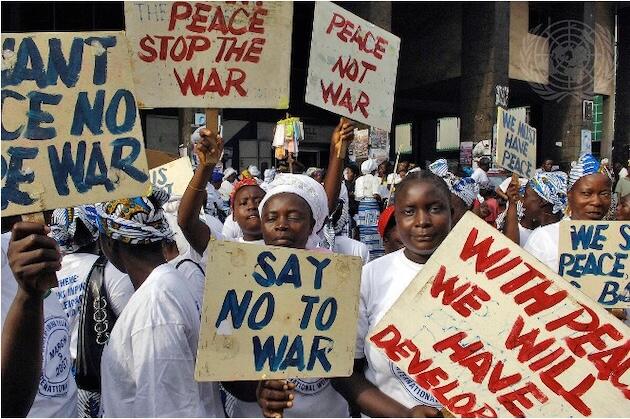
![Validate my RSS feed [Valid RSS]](https://validator.w3.org/feed/images/valid-rss-rogers.png)